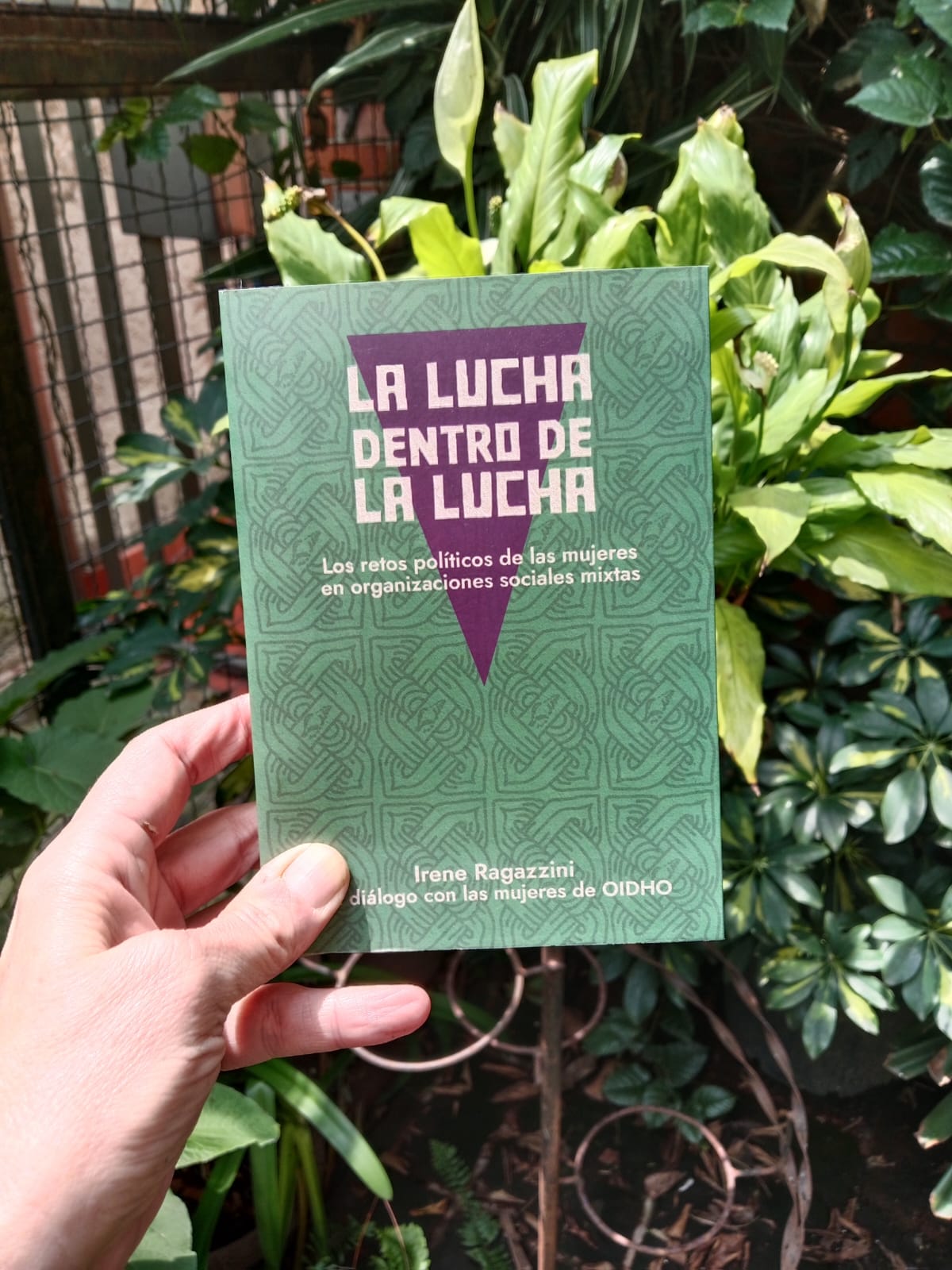En el prólogo de La lucha dentro de la lucha, Guiomar Rovira nos invita a leer el libro de Irene Ragazzini no solo como una investigación, sino como una experiencia viva. Con una escritura lúcida y empática, Rovira destaca la fuerza de las mujeres de OIDHO para abrir espacios propios dentro de organizaciones mixtas y comunidades atravesadas por múltiples opresiones. Este prólogo nos prepara para acompañar un recorrido donde la participación política de las mujeres no es un punto de llegada, sino una batalla cotidiana, íntima y colectiva. Una lucha dentro de la lucha.
Este libro, La lucha dentro de la lucha, no podría haber sido escrito sin la experiencia encarnada de su autora, sin su participación en procesos organizativos de mujeres a lo largo de su vida. La mirada empática, extranjera que no extraña, conocedora en carne propia de las prácticas machistas íntimas y públicas, las dificultades de la maternidad y del rol como mujer en el activismo político, en estas páginas Irene Ragazzini teje y entreteje las vivencias compartidas con las mujeres de las comunidades y pueblos indígenas organizados.
Irene habla directamente de la “división sexual del trabajo político”. Al leer esta expresión, sin duda entendemos a qué se refiere. La imagen mental nos traslada a unos espacios donde hay quiénes cocinan y hay quienes hablan en la asamblea, quiénes limpian los baños y quienes hacen trabajo político, quiénes cuidan infancias y quienes las apartan porque molestan y entorpecen la toma de decisiones. Las mujeres son la retaguardia de los militantes, ellos se la rifan por la comunidad y por la lucha, ellas son invisibles, son quienes sostienen el día a día de la vida y los cuidados.
Es difícil leer y entender lo que nos plantea Irene Ragazzini en esta minuciosa investigación: los procesos populares sufren derrotas no sólo por la cooptación, no solo por ser vencidos por el enemigo, sino también por sus dinámicas internas: muchas veces la perversa orientación patriarcal esparce de manera fractal las opresiones y silenciamientos del estado que se pretende combatir, la dominación sobre los cuerpos feminizados se reproduce con el machismo estructural y el abuso de poder. Toda esa torsión inscrita en lo íntimo y en lo público de las militancias hace difícil alcanzar ese otro mundo posible por el que se trabaja tanto.
Por eso Irene nos advierte de la importancia de tomar en serio la despatriarcalización de las luchas. Y para ello, es imprescindible empezar con espacios “entre mujeres”, espacios que permiten generar una potencia propia para cambiar las formas de la organización y su capacidad de incidencia. El feminismo indígena-comunitario que se expone en este libro no busca romper con los hombres, sino construir con ellos una lucha común. OIDHO es una organización social mixta establecida en comunidades zapotecas y chatinas de Oaxaca, México, una región sometida al caciquismo y la contrainsurgencia, los intereses extractivos, los conflictos agrarios y las disputas electorales. Primero, las mujeres de esta organización iban a las asambleas, pero no participaban. Poco a poco empezaron a intervenir, pero tardaron 16 años en llegar a hacerlo plenamente y en asumir cargos.
Durante este largo camino, ellas participaron en el tequio y construyeron algo tan relevante como una casita para las infancias junto a la sede de la organización. Al final, ellas pasaron de ser inexistentes a imprescindibles para la toma de decisiones políticas y para los cargos comunitarios. En este devenir, no solo enfrentaron el sistema como algo ajeno, un afuera frente al cual construir una frontera antagonista. Sino desde dentro. La dominación las habita como un dolor interno, en sus personas, sus miedos, sus impotencias aprendidas. Las mujeres que participan en política tienen que contradecir el “deber ser” como mujeres que les asigna cuidar del esposo, las infancias, los ancianos y dependientes. Por eso no acaba ahí su cometido: tienen que transformarse personalmente frente a y con otras mujeres para lograr construir entre todas una visión positiva y potente de sí mismas, una amistad política, que anule la disciplina descalificadora de unas a otras y de todos contra ellas. Después, deben enfrentarse unidas a la organización social mixta y a los maridos, padres, hermanos y compañeros para exigir su lugar, demostrar su valía, y por último superar todos esos miedos para acceder a ser líderes en la comunidad.
Cada paso a dar y cada caso a resolver es de enorme complejidad, tal y como desgrana la autora en una rejilla que a modo de tabla interpretativa propone al final del libro y que constituye una aportación imprescindible, con todas sus capas y dimensiones, que van de lo más personal a lo más político, de lo íntimo a lo expuesto, de lo deseable a lo cultural.
Creo que la pregunta más difícil de resolver que se hace Irene es la siguiente: ¿Qué implica para las mujeres participar políticamente? Tomarse en serio este interrogante nos abre a una dimensión desconocida. Sabemos lo que es para ellos. La tentación de la figura del héroe, los ejemplos históricos, el sacrificio, la convicción superior, la causa del pueblo, la airada indignación. Pero para saber qué implica participar para las mujeres, es preciso abandonar ese revestimiento mítico masculino y acercarnos a los pasos encarnados, en singular y en colectivo, que algunas mujeres han dado.
En este libro, son las mujeres de OIDHO las que nos guían e iluminan el camino. No es fácil participar. No se le puede exigir a nadie que participe. No sabemos los costos que supone hacerlo para cada una en cada contexto. No es solo enfrentar la frustración y la inseguridad de género interiorizada, sino también las reacciones de la participación en todas las escalas. El control y el disciplinamiento comunitario hacen que muchas no puedan superar el qué dirán. A la vez, cuesta entender que la propia palabra importa cuando no ha sido ejercida, incluso aceptar que se tiene algo que decir públicamente, concluir que vale la pena exponerse delante del grupo masculinizado, romper con la asunción de la propia insignificancia. La vergüenza social, tal como muestra Franz Fanon, es la interiorización del estigma, que está adentro pero que es estructural. A las mujeres, la vergüenza nos enmudece y sonroja. El miedo a sufrir burla y maledicencia, a ser juzgadas “como mujer”, como “mala mujer”, es paralizante. Se va a sufrir violencia, insultos, culpa, dificultades. ¿Vale la pena? La respetabilidad femenina significa callar, cuidar y obedecer…
Además, las mujeres tienen demasiado trabajo. Eso nos lo deja claro esta investigación. Si participan, se enfrentan a las dificultades para sostener la crianza, la atención a la familia, las labores interminables que abarcan la totalidad del tiempo de ellas. Por eso, militar políticamente es deconstruir la idea misma de qué es ser mujer, atreverse a romper esas constricciones, acabar con la etiqueta de menores de edad eterna. Exponerse a ser objeto de todo tipo de rumores: si sale del pueblo es que se va en busca de otro, se es una puta. Al marido es al que alcanza el descrédito y quien va a encargarse de poner riendas: él es el burlado cuando la esposa se convierte en dirigente, viaja y participa. Él pasa a ser feminizado, objeto de risas, el “mandilón” que cuida a los hijos, se pone en duda su masculinidad, por eso es él quien acaba por poner fin al “capricho” de ella. Irene recoge en este libro la respuesta a cuál es el mayor obstáculo que enfrentan las mujeres para participar: “los maridos”. Por eso, no todas las mujeres se animan. Lo habitual es dejar las cosas como están. Una estrategia de supervivencia que garantiza sufrir menos, porque además no alcanza la energía, la urgencia está en lo inmediato, atender el día a día de las crianzas, las personas dependientes, el esposo, los suegros.
Cuando yo estuve escribiendo mi libro Mujeres de maíz (1997), si algo me rompió el alma fue escuchar que las mujeres indígenas de Chiapas tanto del partido en el gobierno entonces, el PRI, como las que estaban del lado zapatista, en un encuentro a dos bandos, hablaban de una experiencia común que las invadía como una plaga: la tristeza. La tristeza como una condición que atraviesa las vidas, donde no solo sufren la pobreza estructural contra la que combaten las organizaciones sociales, sino las violencias machistas, el desamor, la pérdida de referentes de su propia familia, sometidas a estructuras comunitarias patrilineales. Muchas de las mujeres se sienten enfermas de tristeza, que es resignación e impotencia. No cualquiera puede dar un paso al frente e ir a la asamblea a hilvanar un discurso político. Por eso, merecen ser contadas las excepciones: cuando las mujeres rompen ese círculo de repetición coincidiendo con la ola feminista global, como es esta magnífica experiencia de las mujeres en OIDHO.
Porque lo que nos muestra Irene Ragazzini es que la participación cuando ocurre es porque se sostiene en colectivo y ahí la gratificación es mucha y se multiplica. Aparece la perla alrededor de la cual intentamos pensar: ¿cómo se construye la amistad política entre mujeres? ¿Esa capacidad de sostenerse unas a otras que permite no hacer audible la imposición del silencio, la difamación y la crítica? En las organizaciones sociales del México rural vemos emerger un feminismo popular, indígena y comunitario a la vez cosmopolita que impulsa la lucha común contra la injusticia y el despojo. Pero la lucha dentro de la lucha no es fácil. Sólo puede darse a partir de la toma de conciencia de la propia subordinación. Sólo ahí, en el espacio separado, en el encuentro entre mujeres, se hila la confianza de unas en otras, solo ahí puede aparecer una fuerza compartida que habilita un lugar político en la organización y que permite demostrar su capacidad para hacer aportaciones valiosas.
Varios son los problemas que enfrenta este feminismo popular: los hombres militantes sienten que la participación de las mujeres no es su problema, que mejor ni se meten, que es cosa de ellas. Y segundo, los movimientos sociales de izquierda han despreciado las luchas feministas frente a una ideología que antepone la redistribución económica a todo otro eje de transformación. Sin embargo, no hay nada más material que las relaciones generizadas, que están en la base de la pirámide de la explotación, también en los hogares y dentro de los grupos subalternizados, racializados y atravesados por múltiples exclusiones. Más que dividir, incluir a las mujeres en la lucha supone transformar y hacer crecer la potencia de la revuelta. Lo hemos visto en el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Su crecimiento en la clandestinidad antes de su irrupción armada en 1994 fue gracias a que se sumaron poblaciones enteras a la causa, es decir, se sumaron las mujeres tanto en el aparato militar como en el civil, ellas vieron en la lucha la posibilidad de mejorar la vida cotidiana. Por eso, el proyecto de autonomía no ha sufrido derrota en los pueblos rebeldes cuando la ambición revolucionaria del EZLN a nivel nacional se debilitó. Porque transformar el presente, la autogestión cotidiana, la calidad de los vínculos, es imperioso y no puede dejarse para después.
El machismo militante ha construido un sistema piramidal de prioridades en su lucha contra el poder. Por eso considera que cuando por fin se haya derrotado al capitalismo se podrán abordar los “asuntos de las mujeres”. La sospecha de que hacerlo antes supone acabar con la unidad del grupo, pende aún en todos los ámbitos activistas. Y a muchas se las ha llamado divisionistas por querer juntarse entre mujeres para cobrar conciencia y fuerza política.
Irene tiene una visión clara y compleja de la situación de OIDHO y de las luchas sociales. No elucubra ni hace teoría fuera de la realidad encarnada, analiza con precisión generosa las situaciones y aprende de ellas. Irene apoya a las compañeras que participan, las escucha y aprende de ellas un método posible para generar una reflexión imprescindible en todos los grupos activistas. Este libro funciona a mi modo de ver como un manual donde entender cuál es “el mandato de masculinidad militante” y cómo combatirlo.
El extenso “catálogo” de “machos militantes” que la autora dice que ha encontrado a lo largo de su experiencia no sorprende. Resulta iluminador percibir que ese rol como buen estereotipo está plagado de contradicciones y golpes de fuerza que no tienen sentido. “Farol de la calle, oscuridad de su casa”, es la forma más simple de decirlo. El macho militante está fascinado por el heroísmo, las armas, la afirmación sexual a través del poder político. Hace del conflicto un fetiche, adora el protagonismo y su ego le ciega en el camino. Ragazzini nos invita a pensar cómo acabar con el orden patriarcal tan arraigado en la cofradía masculina de izquierdas, cómo crear mecanismos autónomos de justicia antipartriarcal que no dependan del estado, cómo asumir estas contradicciones dentro de las propias organizaciones. Es terrible cuando la autora explica la realidad constatada de que para las mujeres es más fácil denunciar la violencia intrafamiliar que el abuso sexual de sus líderes políticos. ¿Por qué defender la propia integridad ha de ser una ofensa a la causa? Pero a pocas de quienes hemos participado nos sorprende el dato. Por eso, la amistad política entre mujeres es un proyecto revolucionario colectivo.
Contra el orden persecutorio, el error en el sistema es la amistad política entre mujeres. No la competencia sino la cooperación: juntas somos invencibles. No la desconfianza, ni el recelo, sino aprender que el éxito de una que logra participar es la vía para florecer juntas y para apoyar a toda causa por la justicia social. La lección que nos dan las mujeres de OIDHO es un sí se puede: hagámoslo juntas, en el largo camino de la emancipación de los pueblos. La amistad política es una decisión y un anhelo, un proceso de reconocimiento donde aprendemos a admirarnos, a estar unas para las otras, a cuidar y merecer ser cuidadas. Nos permite ayudarnos, escucharnos y vernos para poder participar. Este libro es por eso mismo un acto de amistad política: agradezco el gesto de amistad política que hacen las mujeres de OIDHO con su propia historia y experiencia. Y el que hace Irene al entregarnos su análisis como caja de herramientas abierta para repetir una y otra vez el ensayo general de la despatriarcalización